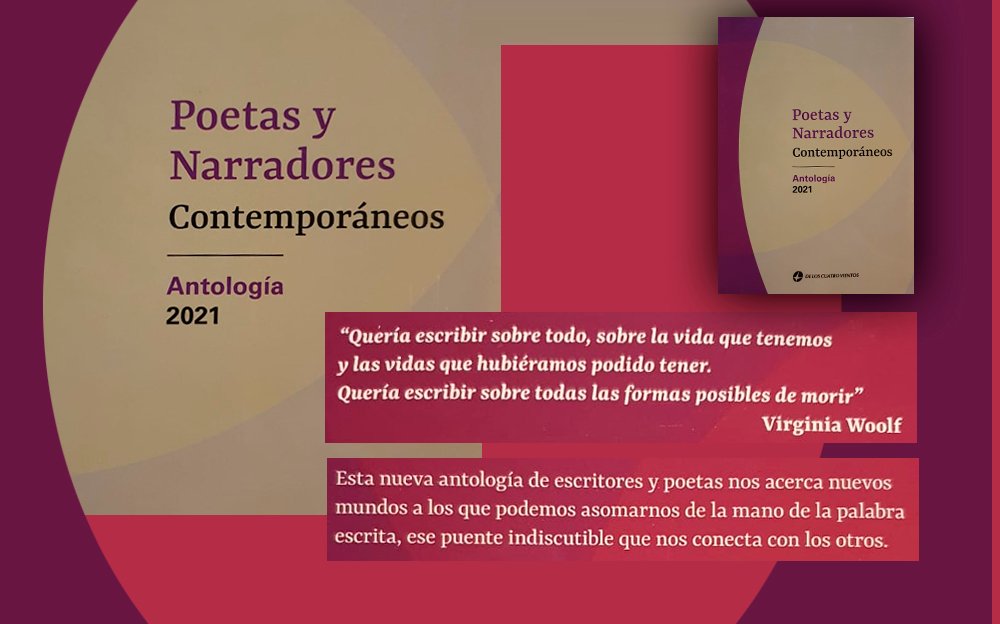Autor: Jorge Ballario
“¡Nunca más te saco a la calle!”. Por Dios… El Coco se rio por lo bajo de la ridícula amenaza que una señora regordeta y despeinada, ubicada en la mesa más cercana a la puerta del bar, le había dirigido a su hijo. Con eso intentaba que el energúmeno, que no tendría más de diez u once años, dejara de gritar, de hacer bollos con las servilletas de papel, de golpear su cuchara contra la mesa, de darle rienda suelta a cualquier barbaridad…
—Joaqui… Dale, gordito mío… —Al decir esto, aferraba como podía la escurridiza mano del pibe, para alejarlo de los sobrecitos de azúcar que él ya desparramaba por la mesa—. Que si seguís haciendo eso… —Hizo una pausa para proclamar triunfalmente estúpida—: ¡Te dejo sin la tablet!
¡Imposible!, se dijo el Coco, escondido tras el periódico. Seguro que la gorda mentía: ¡si los papás de hoy dependen como del aire de esas carajadas tecnológicas! Hasta hoy, cuando aquel pendejo insoportable había llegado para romper la paz, el Coco no se había dado cuenta de cuán a gusto se encontraba siempre en El Pintoresco. Y es que, diario en mano y sentado a la mesa sobre la cual colgaba la araña —su mesa—, el Coco pertenecía tanto al bar como la expendedora de cigarrillos vacía que custodiaba el pasillo de los baños. “Te dejo sin la tablet…”, rumió Coco para sus adentros. Hundió su nariz sebosa en el tazón, casi rozando el humeante café con leche. “Nada que ver a cuando yo era pibe…”.
Se distrajo por un momento, bizqueando para apartar con dos o tres diariazos a una rejodida mosca que le bailoteaba sobre los restos del tostado, ya frío. Y luego, intentando ignorar los berreos del nene —que aparentemente quería jugar con la banqueta que gira, y esta silla me incomoda y no te quiero mamá—, retomó su hilo de pensamiento: “Nada que ver a lo que yo hubiera hecho si hubiera podido criar a mi pibe…”. Recordó las buenas épocas en las que —primera mujer mediante, y con las plantaciones de soja tan productivas como para alimentar de por vida a millones de veganos— ver crecer al Marquitos había sido su sueño. “Martín Cruz: así me llamaba entonces…”, pensó, mientras se rascaba el entrecejo con una uña mal cortada. “¿A quién se le habrá ocurrido decirme ‘Coco’ por primera vez…?”. Y fue un poquito más allá: ¿le habían puesto ese sobrenombre boludo antes o después de que perdiera la hacienda, antes o después de que Sandra se fuera con Marquitos a upa, para no volver jamás…?
La abuela del nene acababa de volver del baño, y el “gordito de su mamá” corrió directo a moquearle también a ella. De camino, como quien no quiere la cosa, atropelló a un mozo, que portaba una bandeja con dos jugos de naranja, y que salvó la situación con un pulso admirable. Al Coco hasta le pareció que el pobre mozo atropellado musitaba una disculpa. ¿Disculpas? ¿El mozo? Coco estaba indignado: ¡era el pibe el que debía pedir disculpas…! Se preguntó qué pensarían los demás. No solía preocuparse por la opinión ajena —él mismo debía andar en boca de todos, y las palabras “loco”, “perdedor”, “venido a menos” e “irresponsable” lo tenían sin cuidado…—, pero lo de este chico se iba de tema. Si a él lo fastidiaba, todos los otros debían estar igual de cabreados. Aunque —incluyendo a la madre y a la abuela— nadie hacía nada: nada de nada. Al menos, por ahora.
—Vení, querido… —canturreaba la vieja, avanzando hacia la madre de espaldas, con la cautela de un domador de leones—, vení a la mesa y te doy un chocolate.
Mientras el nene la seguía, desconfiado, la señora miraba a su hija abriendo mucho los ojos, y exhibía la sonrisa de incrédula soberbia de quien cree haber domeñado a un potro salvaje.
Su felicidad no duró demasiado. Apenas llegó a la mesa, el tal Joaquín rugió:
—¿¡Y MI CHOCOLATE…!?
La abuela se derrumbó. La madre —con una mirada brevemente irónica, que mostraba cuánto la complacía ver a su mamá igual de embarrada que ella— intentó algo:
—Cuando salimos te lo compro, cielo. —Le acercó la taza de a poquito—. Ahora tomá el café con leche… Después viene el chocolate.
El nene estudió la cara de su mamá, estudió la postura de su abuela, estudió por completo, con desparpajo, el bar; por último, estudió su propia mesa. Y, cuando detuvo sus ojos en el café con leche, el gesto de la madre se encendió de esperanza.
—¿Hoy querés azúcar o sacarina, chiquito…? —preguntó, con fingida cordialidad.
Y ahí el pibe, chocho por saberse el centro de todas las miradas, el centro de todas las expectativas, terminó por pasarse de la raya, con un wow factor que ni Coco se esperaba:
—¡NINGUNO! —vociferó, alzando teatralmente la taza de café sobre su cabeza, como si fuera Maradona y ostentara la Copa del Mundo. Coco atinó a ojear en dirección al mozo: acodado en la barra, y más blanco que una copa de leche merengada, vigilaba el destino de la taza—. ¡Ni azúcar ni sacarina: ninguno! ¡Porque vos sos MAAAALAAA….!
Con esa última exclamación, tras haberle dado envión con la pose maradoniana, el pibe lanzó la taza al piso… Enseguida improvisó una cara de desconcierto, como si se le hubiera caído. “Encima se hace el inocente”, se indignó Coco.
El crujido resonó en El Pintoresco como si alguien hubiera rasgado de un tirón un gigantesco papel de diario. El mozo, que sostenía el trapo rejilla de limpiar la barra, resopló de ansiedad. “Se está tragando una puteada”, pensó Coco. Para sus adentros, Coco rabió de furia: ¿cómo no mantenían un poco a raya a ese diablo…? Lo único que había atinado a hacer la gente que intentaba desayunar había sido lanzar un equívoco “Ohhhh…”; alguno hasta se había animado a intentar un aplauso, como se estila cuando a un mozo se le caen una bandeja o un plato.
Pero de nada se hicieron cargo la madre y la abuela, más preocupadas por la taza y por el piso que por el futuro de su niño. Se desarmaron en pedidos de disculpas, apocadas ante la incomodidad del mozo, que se dirigía hacia el desastre, estropajo en mano. Mientras tanto, Joaquín aprovechó para escabullirse entre las mesas. Primero, se acercó a una pareja joven que se entretenía en charlar mientras su bebé dormía en el cochecito. Un llamativo osito de peluche adornaba el frente del cochecito. Coco hirvió de furia ante la idea: ¿y si el maleducado ese se atrevía a intentar arrancarlo? Pero no. La diablura de Joaquín ahora iba por otro lado. Sin disimulo ni contención, se detuvo a escudriñar al bebé, metiendo —casi por completo— la cabeza bajo la capota del cochecito. Su postura rígida y la determinación de su rostro daban a entender que le importaba un comino esa personita sobre la que por poco no se abalanzaba: su objetivo era desafiar a la pareja. Pero ellos no le prestaron atención.
Por eso, bajo la mirada atenta de Coco —quien ya se había olvidado hasta del café, cuyo resto frío le teñía la taza—, Joaquín se acercó a dos oficinistas que discutían sobre el último partido de Central.
—¿Tu pelo es teñido? —le dijo Joaquín al más joven de los dos, un pelirrojo con corbata celeste, que había apoyado una tablet sobre la mesa. No era habitué del bar, y Coco ni lo había visto por el pueblo; debía estar de paso.
Los hombres se rieron.
—No: es natural, como el tuyo.
El nene esperó un segundo.
—¿Me prestás tu tablet? —dijo.
Su pedido desconcertó al tipo. En la mesa contigua, una chica que subrayaba apuntes alzó la vista y jugueteó, nerviosa, con el botón de la birome. Coco notó el gesto: “Esta tiene miedo de ser la próxima víctima”. Y tuvo que sacar su pañuelo para secarse la frente. Y ahí se dio cuenta de qué lo ponía tan nervioso: él, que se reconocía como un sagaz y afamado loco, no contemplaba en sus repertorios habituales una relación así, totalmente asimétrica, con un niño también medio loco… Guardó el pañuelo y se movió en la silla, expectante: ¿qué haría ahora ese pequeño salvaje?
—No, capo —respondió el pelirrojo con una sonrisa simpática—. Te puedo dar una birome, si querés…, para que dibujes. —Sin interpretar el resoplido de embole del nene, siguió—: ¡Hasta podés dibujar en las servilletas de papel, mirá…!
—Sí…, capo —dijo el pibe, con un tono frío que el capo en cuestión no detectó: lo estaba sobrando—. Porque me da lo mismo tu birome que tu tablet.
El pelirrojo se quedó mudo. Joaquín le arrebató la birome, la tiró al piso y, cuando estaba a punto de pisotearla, el otro oficinista la rescató. Luego miró por encima de su hombro; procuraba ubicar a la madre del nenito, seguro.
—¿Por qué no vas con tu mamá? —preguntó, con una cordialidad demasiado imperativa. Pero tanto ella como la abuela seguían haciéndose las boludas en la barra: fingían hablar con el mozo.
El nene se encogió de hombros y, como si no hubiera escuchado, salió disparado para el lado de los baños. Ahora quería tocar los botones de la máquina de cigarrillos, tirar de todas sus perillas y llenar de pringosas huellas de dedos la ventanita vidriada donde se leían las marcas. Coco notó que la chica de los apuntes se estiraba para pedir la cuenta y rajar.
Apenas el pibito la vio —¡y la vio antes que el mozo, qué mala pata…!—, fue directo hacia ella y la midió con los ojos.
—¿Querés que te ayude a llegar con tu mami…? —Ella simuló una sonrisa.
El nene esquivó sus amabilidades y, sin una palabra, manoteó los apuntes que la pobre había dejado sobre la mesa. Se sentó en el piso, extendió las páginas y las hojeó un poco. No había pasado ni un minuto cuando decidió olvidarse de ellas, probablemente aburrido por la falta de dibujitos o por las palabras raras, y se alejó de la chica que, entre reprimidas lágrimas, tomó a los apurones sus papeles destartalados y sus resaltadores, y fue hacia la caja para pagar y escaparse.
El Coco —¡se le agotaba el tiempo!— extendió el diario y se lo acercó a la cara, como si estuviera enfrascado en la lectura, en un intento por evitar una situación que hasta a él lo preocupaba.
Apenas detectó cómo él quería esconderse, el nene —se ve que percibió algo del aura que envolvía al Coco— se dirigió decididamente hacia él, como una bestia dispuesta a zamparse el último bocado, el más grande y jugoso… La madre, cada vez más desesperada, volvía a su mesa y buscaba la billetera, para pagar rapidito, y mandarse a mudar. ¿Por qué tanto problema con que el Joaquincito este se le fuera al humo a él, si mientras atacaba a los demás la vieja se había borrado…? Coco confirmó entonces todas sus sospechas: la fama de locura sin duda lo precedía en el pueblo, y nadie era ajeno a ella. “Pero yo soy un loco lindo…”, se dijo, y sonrió de costado. Mientras Joaquín daba vueltas alrededor de la mesa, concentrado en la araña de caireles ambarinos, Coco se preparó para intentar resistir los impulsos que sentía por dentro, desplegando una sonrisa forzada detrás de la cortina protectora del diario.
Con todo lo que lo extrañaba al Marquitos —después de todo, cuando Sandra se lo había llevado, era apenas un bebé—, Coco tenía que reconocerse algo: no le gustaban los chicos. En cierta extraña forma, ellos eran sus competidores. Cuando la zapatilla gastada del nene le rozaba la punta del zapato —el pendejito ahora corría en torno a la mesa de Coco, en círculos cada vez más cerrados—, Coco dejó el diario con resignación. “Para hacer quilombo como un pibe ya estoy yo…”, pensó, sopesando el quilombo de su vida. Pero él tenía algo que siempre lo hacía zafar: su fina genialidad social solía protegerlo de quedar mal parado en las relaciones humanas. Así era como había logrado ganarse la confianza de la mayoría de sus vecinos.
—¿Por qué no te sentás un rato conmigo, querido? —ofreció, con su mejor voz de buen tipo, apenas Joaquín detuvo su carrera para retomar el aliento.
—Ni loco. —Tras poner énfasis en la palabra “loco”, el nene se rio por lo bajo. “Lo peor de todo”, pensó Coco, “es que el guachito encima es inteligente”.
—Bueno… —Coco ya estaba preparado: estiró la mano y, con ademán de mago, sacó del bolsillo un Sugus viejo que andaba por ahí—. ¿No querés un caramelo?
Displicente, Joaquín negó con la cabeza.
—¿Y vos no me querés dar tu celular?
Coco en seguida se rehusó, pero —concentrado, como estaba, en intentar refrenar su ira— fue patinando de a poco, hasta caer, preso del fastidio y de los nervios reprimidos, en las latosas redes de ese mocoso impertinente.
—Bueno… —volvió a vacilar—. ¿Si te lo doy te sentás conmigo y dejás de correr por todos lados?
Pero el pibe, apenas vio que el Coco cedía y le acercaba el Blackberry unos míseros centímetros, acometió contra él y se lo arrebató de las manos. Se alejó, fingiendo hablar por teléfono y saludando a Coco con la mano, como si fueran viejos amigos. A sus espaldas, la mamá y la abuela se miraban horrorizadas. “Encima se me caga de risa el hijo de puta”, se indignó Coco, pero se decidió a seguir aguantando. En su charla simulada, Joaquín deambulaba por el bar, esquivando a su madre, que le intentaba manotear el aparato. El Coco tomó aire y pensó que debía contar hasta diez para intentar calmarse: “Uno…, dos…, tres…, cuatro…, cinco…, seis…”.
Cuando Coco iba por el siete, Joaquín, que había dejado bien atrás a su vieja, se le acercó con una sonrisa que podría haber sido inocente, pero no lo era, y le lanzó groseramente el teléfono sobre la mesa. Así terminó por volcar el fondito restante de café, y la camisa del Coco quedó llena de salpicaduras.
En ese instante, el impulso natural del Coco prevaleció por sobre cualquier intento de dominarse. Estirándose todo lo que pudo, tomó a Joaquín de los pelos con su manaza y lo arrastró hasta que lo tuvo enfrente, pataleando como una marioneta. Aún sujetándolo de los pelos, mientras él puchereaba y lloraba con chillido de pajarraco, lo ubicó entre la silla y la mesa de forma tal que no pudiera disponer de sus piernas, y le aferró los dos brazos.
En el bar se hizo un silencio profundo. Atónitas, la abuela y la mamá del nene parecían esperar para ver cómo seguía la cosa. Luego de ojear a su alrededor como si se tratara de un auditorio, Coco, que había hecho todo esto sin decir una palabra, clavó sus ojos en el chico —podía sentir el caos de su mundo interno, tan parecido a la locura que él mismo llevaba, pero mucho más dañino— y lo acercó tanto que lo bañó con su aliento a café y a noches sin dormir. Entonces, le habló:
—Pendejo de mierda… —Ante su voz deshilachada, el auditorio lanzó un “oh…” que Coco ni se molestó en adivinar si era de aprobación o de reproche—. ¿Quién carajo te creés que sos? ¿Un rey?
El nene dejó de moquear y tragó saliva. Sus ojos permanecían atados a los de Coco por un alambre invisible.
—No, no… —Coco lo zamarreó un poco más—. Sos un pedazo de hijo de puta, eso es lo que sos… aunque tu madre sea una santa. —Hizo una pausa, y agregó, con un tono cada vez más fuerte—: ¡Vos no sos un rey! ¡Sos un sorete! Un sorete al que le hace falta que alguien le forre el culo a patadas. —Coco alzó la cabeza: no veía todavía signos palpables de reproche: la gente quería saber qué iba a pasar—. ¿Entendiste…, conchudo? Si yo fuera tu padre, en un día te cambio. ¡Malparido…!
Al decir esto último, lo terminó de zamarrear, y lo lanzó con fuerza hacia atrás. Con un gesto de pánico que cinco minutos antes hubiera resultado inverosímil, Joaquín cayó al suelo, arrastrando una silla.
Nadie, a pesar de lo violento de la situación, atinó a detener la, paradójicamente, civilizadora furia del Coco. La necesaria furia del Coco. Hasta la madre, aunque se mostraba conflictuada frente a la agresión que un desconocido —el “loco del pueblo”— le había proferido a su hijo, siguió paralizada, y recién cuando todo terminó pudo ayudar a Joaquín a levantarse.
El nene se marchaba de un escenario social con la cabeza gacha, con una significativa derrota: sin duda nunca había pasado por algo así. Por primera vez, gracias a la locura de este grande con alma de niño, la fiera había sido amansada.
Coco se sentó de nuevo y abrió el diario, mientras las dos señoras apuraban sus bártulos para salir detrás de Joaquín, que había enfilado hacia la puerta apenas pudo. Las mayúsculas de los titulares flotaban frente a los ojos del Coco, pero él no les prestaba atención. De a poco iba tomando consciencia de su entorno. Sacó el pañuelo de su bolsillo, lo estiró y se secó los labios. A su alrededor podía olfatear el silencio, incómodo e inesperado… pero no sin su cuota de alivio, hasta de solapado agradecimiento. El mozo se apresuraba a levantar el desastre —puro sobrecitos de azúcar rotos y manchas de dulce de leche— de la mesa donde había estado Joaquín. “El Pintoresco” volvía a la normalidad. Recién entonces Coco pensó en lo que había hecho… en la huella mental que podría quedarle para siempre al pibe. “Bien merecido se lo tiene”, se dijo, y paseó los ojos por un copete amarillista:
TRAS NOCHE DE DESENFRENOS, JOVEN DE DIECISIETE AÑOS ATROPELLA A UNA EMBARAZADA, SE DA A LA FUGA Y MUERE EN LA RUTA.
“Qué barbaridad…”, pensó Coco, “¡Pobres familias!”. La fatalidad le había puesto el punto final a la vida de ese joven —como decía el copete, “desenfrenado”—…, y seguro era porque nadie le había puesto antes ningún punto.
Y ahí fue que Coco se dio cuenta: ¿y si él mismo, con ese acto impulsivo, había logrado torcer el rumbo de la vida de Joaquín…? ¿Podría ser que la locura que lo había marginado a él hubiera servido para contrarrestar, de una vez y para siempre, la incipiente locura de ese nene? Imaginó que Joaquín llegaba a su casa con una nota de “¡Seguí mejorando!” de parte de la maestra, imaginó a la madre que lloraba de emoción, lo imaginó mejor compañero, abanderado, egresado, lo imaginó con una carrera, casado, feliz… Todo lo que él siempre había querido para su Marquitos, todo lo que nunca podría presenciar. Todo aquello hacia lo cual —en ese desenfreno rectificador— ahora acababa, quizás, de encaminar a Joaquín.